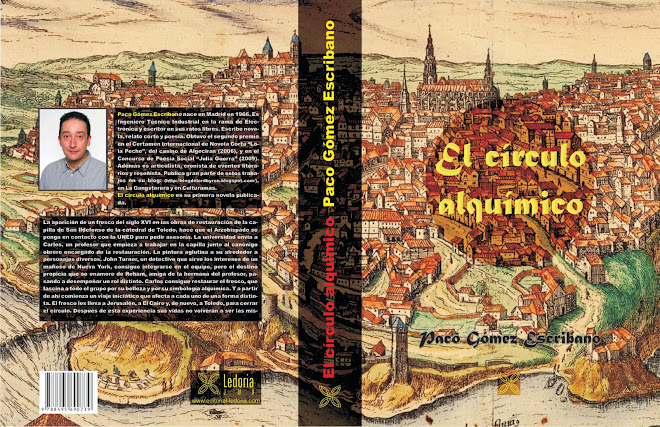Cuando llegué con mis padres al barrio de Canillejas, en 1970, aquello era para echarse a llorar. Las calles no estaban hechas y no había farolas por lo que si llovía el barrio se convertía en un barrizal, y por las noches las calles eran la boca de un lobo. Estábamos rodeados de campo, de chabolas y de un poblado en el que vivían quinquis y gitanos. Paco, yo y otros niños nos criamos en esas calles. Si te bajabas un balón, siempre había alguien que venía a quitártelo. Ya de jóvenes, éramos expertos en defendernos de gentuza con navajas y de acabar a hostias día sí y día también. Por eso, no tengo ni idea de cómo yo llegué a ser policía, licenciado en Derecho y después detective. Ni tampoco sé cómo Paco terminó siendo ingeniero, profesor y escritor.
Por cómo pasé la infancia, la adolescencia, mi juventud y por mi experiencia en la Policía Nacional, creo que soy temerario. No tengo miedo en cualquiera de las situaciones en las que me veo envuelto. Por eso, esta misma tarde, convaleciente todavía del hombro, cuando tuve que entrar en una institución oficial americana a rescatar a un colega que ha estado infiltrado allí durante un mes, no me lo pensé. Intenté trazar un plan, pero el nivel de seguridad es tan alto que no era posible ningún plan. Durante todo este tiempo en Las Vegas, agentes de otra institución oficial me han dado cobertura. Pero en esta misión estaba solo y sí, como en las pelis, si me cogían, ellos negarían si fuera necesario que han tenido contacto conmigo.
No me voy a extender en detalles pero lo cierto es que me oculté en un camión que iba a llevar suministros. Una vez dentro, me apeé en marcha y me escondí detrás de un barracón. Según las indicaciones de mi colega, divisé lo que él me había dicho que era la residencia del personal científico. Esperé a que anocheciera y me dirigí hasta allí. Mi colega me esperaba en la puerta y me condujo hasta su cuarto. Allí nos pusimos un traje de militar cada uno con sus distintivos. El de mi colega era de cabo y el mío de capitán. Por lo que pude comprobar, él sí que tenía un plan, descabellado, pero era menos que nada.
De repente se abrió la puerta y entró un tipo pelirrojo con el pelo alborotado. Tenía barba, muy descuidada, y vestía una bata blanca desabrochada, una camisa amarilla y un pantalón vaquero negro. El nota se quedó de piedra al vernos vestidos de militares. Mi colega le saludó, pero el tipo se mostró receloso y se dispuso a abandonar la habitación demasiado pronto. Mi colega, más tarde, me dijo que era un griego que trabajaba allí, al parecer toda una lumbrera. Pero en esos momentos, a mí no me interesaba su nacionalidad. Vi claro que si le dejábamos salir de allí, el tipo se iba a chivar. Así que saqué la pipa y le eché el alto. El menda me miró aterrorizado. Le dije que se diera la vuelta y, rápidamente, le metí con la culata en la cabeza. El nota cayó redondo al suelo.
A la media hora más o menos, mi colega y yo estábamos frente a la garita de la puerta de salida montados en un jeep que habíamos cogido “prestado”. Un veinteañero pecoso nos pidió la documentación mientras su compañero miraba nuestras credenciales que pendían del bolsillo de las chaquetas militares. Yo me dije que hasta ahí habíamos llegado y estaba pensando en qué iba a hacer para retorcer el cuello a dos soldaditos que parecían salidos de West Point. Pero hay veces que la fortuna aparece cuando menos lo esperas. El que miraba nuestras credenciales le dijo al pecoso que todo estaba bien. Y nos fuimos de allí como alma que lleva el diablo.
Ahora mi colega ya se ha dormido. Y yo escribo estas líneas con un vaso de Jack Danield’s con hielo y un cigarro. Miro por la ventana, ya no hay tráfico apenas. Y recuerdo cómo hemos quemado el jeep junto con las ropas militares en la otra punta de la ciudad, en un descampado que era antesala del desierto.
Apago el cigarrillo y enciendo otro. Vuelvo a llenar mi vaso y pienso que en una de estas...